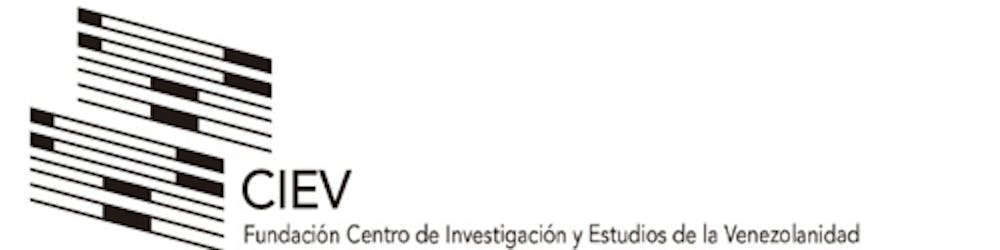Una característica muy nuestra es ser dicharachero, de risa rápida y expresiva felicidad, aun en los momentos trágicos. Paradójicamente, esta característica no ha sido expresada en nuestras letras ni en nuestra pintura, salvo contadas excepciones. Eduardo Liendo lo ha intentado en sus novelas; Arturo Michelena, que recuerde, más que en Escena de circo en La joven madre, obra que se encuentra en la Galería de Arte Nacional. Estos dos ejemplos, por supuesto, no cubren toda la gama mínima de quienes han expresado la felicidad, la risa, la habladuría; pero sirven -si no bastan- para desarrollar la hipótesis que quiero brindar.

Nuestro común denominador es la paradoja de ocultar lo que abunda: pocos, muy pocos escriben (literariamente), hablan (coherentemente) o hacen obra gráfica relevante sobre el petróleo. Y en esto seguimos a esa mayoría que solo parece interesada en la seriedad como expresión artística. Siempre habrá contra-ejemplos. Pero en términos generales, no hay en la colonia (ni en ningún momento) una virgen sonriente (el llanto de la virgen, la tristeza virginal) ni al final de ella un arzobispo, un adinerado de sangre, un pardo o un mulato que sonría. Todos aparecen serios, adustos, acaso preocupados, en las imágenes que conocemos de ellos. ¿Esa virgen, esas gentes estaban permanentemente en introspección, ensimismados? La virgen muestra la gloria (siempre remota, extraterrestre) del Señor o profetiza lo casi inalcanzable a través del niño que invariablemente está en sus piernas o en su regazo y que no parece disfrutar de una caricia ni del goce de ser niño. (Como si poseyeran unos sellos premonitorios en el corazón, la virgen y el niño parecen esperar la muerte de éste que le ha de venir una y otra vez.) Dirán que eso forma parte de los misterios del cristianismo y de su manera de ver el mundo: y está bien. ¿Pero qué dirán de los otros? ¿Dirán acaso que imbuidos de la fe cristiana no podían permitir ser mostrados en actitudes distintas de las del hombre que en palabras de Francisco José Fortuny, "... vive y se realiza en una historia: en una sucesión progresiva de actos de entrega de Dios a los hombres y de respuestas de aceptación o rechazo de los hombres a la invitación de Dios, hasta el día en el que todo lo creado sea reasumido en su Creador", tal y como lo plantea el africano reformado Agustín de Hipona (Tagaste, 345-Hipona, 430) en una de sus obras más notables? (san Agustín, s/f. Introducción, p. 15). Convengamos en que hay algo de eso y mucho de complicidad o deseos de complacencia por parte del pintor que hizo los retratos. Total, él tenía que darle gusto al cliente de turno; pero también (y he aquí lo que parece ser más interesante), también tenía que darse el gusto y respetar el canon, el espíritu de la época de que alguna vez habló Hegel. Pintar otra expresión le hubiera parecido inapropiado a su arte y, siendo cristiano, también al pensar de san Agustín. Sin duda el pintor no supo que éste durante su juventud, como dirá Eadmero de san Anselmo (Aosta, 1033-Canterbury, 1109), "se abandonó a las olas del mundo".

No es preciso leer a san Agustín o a san Anselmo para estar al tanto de lo que prescribe la iglesia, de lo que acepta y rechaza (y sobre todo de ésto, de lo que rechaza). Quien se atiene a ese mandato a veces invisible pero tenaz, tiene asegurada al menos una opción para al final merecer estar en lo alto. Eso debió haber pensado Lovera, cristiano, quien no despuntó por realizar imágenes religiosas (apenas son conocidas tres de su autoría, entre ellas La divina pastora, 1820, custodiada por la Galería de Arte Nacional y vista por Pérez Oramas como nuestro primer paisaje y Nuestra señora del Carmen_,_ c. 1840, en colección privada, una de las obras injustamente menos frecuentadas del pintor) como sí lo hicieron sus maestros de pintura; pero Lovera tuvo sin embargo la osadía revolucionaria de hacer dos obras (Tumulto del 19 de abril de 1810 y 5 de julio de 1811), que pintadas cuando ocurrieron esos hechos y no más de veinte años después como hizo el autor, luego de que Venezuela se independizara de España, hubiera significado una atrocidad contra la religión, un irrespeto a la fe. (Recuerden que entonces (1810-1811) levantarse en contra del rey era hacerlo en contra de Dios, porque aquel era su representante; recuerden que muchos años después aún existía ese pensamiento y que una de las luchas de los independentistas fue justamente en contra de éste. Juan Germán Roscio, por ejemplo, demostró hasta la saciedad este dislate que acaso el psicólogo Julian Jaynes vería como supervivencias de la mente bicameral). ( Jaynes, 2009). Tuvo cuidado el pintor: hizo esos cuadros cuando el tiempo lo permitía, realizó los retratos de ilustres personajes siguiendo al pie de la letra el espíritu de la época, la norma eclesiástica, como han enseñado el cristo, los apóstoles y sus seguidores a través de los siglos.
Comencemos nuestra aproximación a la obra de Lovera invocando a un escritor venezolano José Balza, quien brinda un panorama plástico-social-psicológico que encenderá luces en el Retrato de Lino Gallardo:
Ese hombre, ágil, 'entusiasta y generoso' [como Enrique Planchart dijera de Lovera] es quien pinta hacia 1830 el retrato de Lino Gallardo (1773-1837). Nacido en Ocumare del Tuy, músico y activista político, recibe este la sospecha y el honor de haber realizado la música para la Canción americana. Comerciante, dueño de esclavos (todavía el año de su muerte vende a uno de ellos), fue también docente, conductor de una academia de canto. En el retrato pintado por Lovera, la composición se apoya sobre un ángulo, una hoja de papel, en la que está caligrafiado cierto fragmento de la música que le dio fama, la Canción americana. A partir de su autorretrato tenemos la constancia de que el artista se inclinó hacia la reproducción o la interpretación de los rostros de quienes lo rodeaban. Los críticos han destacado la personalidad, la vitalidad del carácter y los rasgos fijados y la particularidad escenográfica con que se nos habla de cada modelo. Porque, en efecto, la serie de retratos va afinándose psicológicamente a medida que se desarrolla; en ella se otorga energía singular a los gestos, la pose, la actitud. Sobre los fondos de matices oscuros, la paleta de Lovera es sobria; sus personajes visten con elegancia y nunca ventanas, muebles o cortinajes los opacan. Un elemento es constante desde la época de su autorretrato: los cuellos refinados de las camisas, los nudos de las corbatas y el chaleco. Bien pudiéramos decir que, alrededor de los rostros y las personalidades cambiantes, a pesar de su diverso diseño, estos elementos permanecen fijos; decir que, situado el rostro y el conjunto, hallada la propiedad psíquica del modelo, Lovera fantasea, actúa con libertad o con decisión propia en ese triángulo inferior que sostiene al rostro, o expresado de otro modo, al alma del personaje. Si durante la creación del cuadro ha sido responsable por el parecido y los emblemas sociales del modelo, al llegar a ese triángulo de decisión personal, el artista libera su improvisación, su energía contenida, su habilidad para el trazo propio, su modulada gesticulación. Así veremos, a lo largo de años, cómo Lovera sostiene los rostros, y los destaca, sobre dicho triángulo, en una gama que va del blanco al crema, de la claridad al toque oscuro, de los tejidos transparentes, de la seda y el algodón, a los bordados y a los matices neutros. Todo esto dentro de un pendular que, seguramente, recogía el cálculo conciso de cuanto quería dibujar y la ocurrencia fantasiosa aplicable al temperamento del cuadro. ¿Buscaba significar algo especial el artista con el trabajo de esta sección o la decoración del triángulo claro es, en cierto modo, producto del azar? Lo palpable es que, en la obra del artista, los matices lumínicos de dicho triángulo llegan a su clímax en el retrato de Lino Gallardo. Blancos apenas sombreados, un vibrante amarillo de bordes anaranjados, forman una mancha autónoma en la que, a primera vista, los matices se funden y revelan una ola de color enérgico que oculta los detalles del lazo, el cuello, los botones. La más elemental explicación nos diría que el modelo lucía un traje similar o que el alegre humor de Lovera quiso celebrar con tales tonos al amigo músico. Pero, como acabamos de decir, entre los numerosos retratos hechos por el artista solo en este cuaja tal explosión cromática. Como si en su derecho a la libertad expresiva o en su inmersión en lo fantasioso, el pincel mismo hubiese guiado la mano del creador hacia tal acorde colorístico. Hay allí una necesidad de contrastar lo umbrío del cuadro, podríamos también aducir. Y así es. Pero de nuevo vale preguntarnos por qué, dentro de tantos rostros pintados, solo aquí ocurre esta conjunción. Y para responder debemos sumergirnos en el pozo de oro que atrae la atención, sin olvidar que ese efecto es solo posible por el rostro moreno, el traje sombrío y los fondos oscuros que lo rodean. Entonces tal vez la mancha dorada comience a significar por sí misma, como si la pintura se centrara en ella (cosa que no es así), para otorgarle una rara jerarquía. Y entonces podríamos sentir que el pozo tiene dos fases: la que el pincel dirige hacia el alma del pintor y la que se hunde en la imagen del modelo. En el primer caso, el oro es un tributo del creador: con su esplendor celebra al otro, llena de luz la imagen, porque es la escritura de una admiración. Lovera viste de claridad el pecho del amigo, lo exalta ante sí mismo para que también quienes observen el retrato sientan y reconozcan esa admiración. No hay duda de que este homenaje debió ser puro, sincero; que es la síntesis del afecto, de la valoración espiritual más íntima. Y que también de este modo, el trazo encendido consagra un valor social que gira dentro del alma del pintor (y del modelo): la convergencia hacia un credo político que ambos han practicado durante décadas con fervor. Hasta aquí podríamos seguir la dirección consciente que conduce a la materia pictórica, tal como lo cree Lovera, y que le permite establecer este lenguaje afectivo. Pero a la vez el súbito estallido de los tonos, precisamente dentro de este retrato, ¿no insinúa que tanta energía lumínica es un esfuerzo marcado por destacar dentro de la superficie total del cuadro su fascinante carácter? Modelo y pintor están viviendo en una nueva sociedad, plena de libertades y abierta como nunca al sentido de la igualdad, de la justicia, en la que el esclavo ya no debe existir y los derechos de hombres y mujeres poseen valor absoluto. El énfasis de blancos y amarillos debe fluir con naturalidad social en cualquier retrato, como el de otros colores, cuando un artista está habituado a emplearlo. Lo curioso es que ese rasgo no es característico de Lovera. Entonces, algo nos inquieta: ¿no ha habido una vacilación, una consideración en el alma del pintor? ¿El triángulo dorado surgió con espontaneidad al ser trazado o es resultado de una cuidadosa elaboración? Como quiera que haya sido, quizá la exaltación del modelo mediante este recurso también indique su contenido opuesto: para el artista, Gallardo posee algo que le resta superioridad (¿su color, sus oficios?) y Lovera necesita fortalecer su imagen: un toque de oro que como ese otras cosas, una luminosidad que disimule la piel, el cabello. Pero, como apuntábamos, otra faz del pozo dorado quizá se conecte con lo que del alma del modelo atrapa la pintura. ¿Qué originalidad posee el talento de Gallardo? ¿No ha mantenido las estrofas de aquella música francesa en que apoyara su Canción americana? Para su amigo y vecino, ¿realmente es él un gran músico? ¿Es posible que un verdadero artista se comporte como otro ser cualquiera? ¿No ha mantenido esclavos, siendo él negro, como tantos otros poco afectos a la nueva república? Quizá el chaleco y la camisa resplandecientes, en su contraste con el resto del cuadro, asuman un valor de síntesis: allí converge no solo la sabiduría pictórica del creador sino también un cauce social que ha atravesado los siglos del país: en esa materia visual se mueven contradicciones éticas, contrastes sociales, oposiciones humanas aun no resueltas. Vislumbra Manuel Quintana Castillo en su texto Pintura venezolana del siglo XIX sobre los personajes de Lovera: '... más que visiones objetivas y concretas, larecen seres imaginarios surgidos de la intuición'. Pensemos, en fin, que ese triángulo puede no aludir a ninguna de estas interrogantes. A menos que recordemos el texto de Miguel Arroyo citado al comienzo, en el cual también se dice acerca del artista: 'Su pintura es como un vidrio en el que estuviese reflejada una imagen'". (Balza, 2008, pp. 41-45).
Iniciemos ahora nuestro recorrido, teniendo en cuenta el espíritu de la época ya mencionado y el poder clerical:

Don Marcos Borges y su hijo Nicanor
Dentro de este contexto, ¿qué otro retrato podía hacer Lovera si no aquel en que el hijo muestra al padre el pergamino de graduación o ascenso (Retrato de don Marcos Borges y su hijo Nicanor, s/f, Galería de Arte Nacional), retrato en el que hasta las carencias pictóricas contribuyen a crear un clima de severidad, recogimiento y solemnidad muy apartado del festejo (por no decir de la sonrisa), clima que sin pensarlo mucho todos juraríamos se corresponde más a un acta de defunción; y que es ésta (el acta de defunción) la que es mostrada, más al público (supuesto) que al receptor por la misma falta de destreza pictórica del autor para trabajar la perspectiva o por generosidad con el espectador? Si observamos con detenimiento veremos que don Marcos no está muy bien sentado en su angosta silla, que las patas de ésta tienen una posición cuando menos extraña, que los pies del don y de su hijo parecen flotar, que hay poca profundidad aun cuando el autor ha sabido que al poner el fondo más claro que los personajes (con trajes oscuros) hará que estos resalten y por contraste el muro parezca alejarse. Igualmente, los personajes cobran volumen con sus chalecos claros y sus trajes oscuros.
¿Y qué decir del Retrato de Cristobal Mendoza, 1825, Palacio Municipal de Caracas? Primero que nada, oh maravilla, que el retratado esboza algo que pudiera tomarse por una sonrisa (la eterna excepción), que la obra debe ser posterior al Retrato de don Marcos Borges y su hijo Nicanor (así lo dicen el acabado, el uso de los libros para crear la profundidad, la elaboración del rostro aun cuando la oreja sea un desastre y el ojo derecho esté caído con relación al izquierdo, la filigrana debajo del chaleco). Sigue habiendo sin embargo la solemnidad del momento. El señor Cristóbal no era un cualquiera, es cierto (abogado y político, primer presidente de Venezuela); pero para qué tanta pose, tanta vanidad: ¿o acaso todo esto lo exigían, como hemos insinuado, la época, el pintor, el modelo?

Cristobal de Mendoza
Añoramos una escena íntima, familiar, en alguna obra de este pintor y en las de sus contemporáneos y tendemos a lamentar (aun cuando reconozcamos y admiremos las obras) que nuestro intimismo del siglo XIX, nuestra fecunda zona para usar una conocida expresión Andrés Bello, fueran captados por artistas viajeros casi todos venidos de Europa. ¿Cómo disfrutaríamos viendo a la mujer que lee en familia o teje, cocina o amamanta, el fogón prendido, las ollas, el gato de turno; o al hombre que trabaja la tierra, los surcos en su piel y en la de ella, los árboles al fondo, el buey de turno? Esas pinturas eran imposible en la Venezuela de aquel momento, no por la liberación de la mujer o por la insignificancia del labriego sino porque una y otro eran los esclavos (igual que en la edad de oro de Grecia, con Heráclito y compañía) ¿Quién pinta a unos esclavos? Ni siquiera a la mujer copetona pudo pintar Lovera, ni a su esposa ni a su hija (si la tuvo). La mujer, aun sin llevar la marca del hierro igual era la esclava.
La obra El Juez Agustín de Vergara, 1836, de la colección Museos Nacionales (Galería de Arte Nacional) es un claro ejemplo del artista que se va construyendo a sí mismo a medida que pasa el tiempo. Median kilómetros de arte entre don Marcos Borges... y esta obra. Las manos, algo de lo más difícil de representar, están trabajadas con solvencia, las facciones (serísimas, esta vez se trata de un juez) están iluminadas por un foco de luz que parte de un lugar ubicado en lo alto (¿acaso una ventana?), la camisa, como siempre, es un deslumbramiento de minuciosidad igual que las plumas y el papel levemente arrugado por la presión de los dedos del personaje. Delante, una inscripción identificativa del retratado que sirve también para dar profundidad; detrás un muro iluminado, tres libros y el tablero inclinado, con una felpa verde, del Dabenport o Secreter donde estuvo el papel en el que se ha escrito. Este tablero verde y las plumas (una en el envase otra en la mano del juez) dan cuerpo a la obra, crean un más allá espacial y permiten la entrada al tiempo: hubo un momento en que el papel ahora escrito estuvo en ese apoyador verde para ser escrito. No es un instante el que representa Lovera sino un transcurrir. Esto, sin involucrar aun al dictamen: que está a punto de ser firmado acaso, que aún es secreto (de allí el Secreter), que ha de ser lúcido como la frente iluminada del juez y que acaso cambie para siempre la fortuna de alguien. "El insondable problema del tiempo", diría Borges.
La pintura, el arte en general no constituye un hecho apartado del mundo, del espíritu de la época; así como Ortega y Gasset habló no del hombre solo sino del hombre y su circunstancia (y dijo que ésta era la mitad del hombre) así la pintura es un producto de la destreza y de la circunstancia del autor. Tuvo que haber un pintor afecto a la causa independentista que participara como observador en dos grandes momentos de ella así como la resolución de un guerrero (Páez) para dar claridad, historia a la independencia años después de concluida ésta. Llegamos así al Tumulto del 19 de abril de 1810 (1835) y 5 de julio de1811 (1838). De ellas dice Boulton (1973, pp. 62, 66-70):
"Fijemos por un momento nuestra atención sobre el aspecto anecdótico de los dos lienzos. Será fácil observar entonces que dentro del tratamiento respetuoso que le merecieron al artista los dos momentos focales de la independencia, se manifiesta cierta inclinación hacia lo caricaturesco y festivo, con un ligero tinte de desenfado, al representar algunas ingenuas figuras entre la multitud. Esto -más visible tal vez en el cuadro del 19 de Abril que en el otro- podría muy bien obedecer al propósito de darle a esas escenas, sin desmedro de su carácter épico, un sabor popular y llano, accesible al sentir de las gentes del común. Así, mientras algunos personajes asumen gestos altivos y actitudes heroicas, como Salías, o aparecen llenos de grave dignidad, como Miranda [¿5 de julio de 1811?], otras figuras les sirven de contraste; por ejemplo, el detalle del muchacho bobo vendedor de pájaros situado al lado del grupo que, a la derecha, contempla la escena. Entre esos hombres envueltos en largas capas, por cierto, podría estar representado el propio artista, y acaso sea él quien se halla de frente, junto al hombre que señala con el dedo a Emparán y a Salías. [No lo menciona Boulton, pero a la derecha, detrás de la baranda, hay un negro observando los hechos.] "Pictóricamente, estas imágenes son prueba de un lenguaje plástico conocido por Lovera en los años transcurridos entre 1814 y 1820. Durante este tiempo ha debido estar en contacto con cierto tipo de pintura europea y norteamericana que lo condujo al estilo sobrio, firme y sencillo de los magníficos retratos que hizo hasta los años de 1935; retratos que son realmente de una gran simplicidad de conceptos, y precisamente por ello, son de una alta calidad artística."
Del 5 de julio de 1811 comenta:
"Arístides Rojas informa que fue 'Lovera, testigo de los sucesos de 1811' y es fuerza pensar que no se le escaparían elementos tan importantes como los de la semejanza fisonómica de los diputados. Si Lovera copió minuciosamente en su cuadro detalles en cierto modo secundarios, cuya autenticidad podemos comprobar aun hoy, es de mera lógica deducir que siendo él esencialmente un pintor retratista, pondría todo su empeño en captar y reproducir con la mayor fidelidad los rostros de esos hombres... [...]. "[...]. Este cuadro de Juan Lovera es la mejor historia de Venezuela. Es el paisaje de su tierra encarnado en sus mejores hombres."